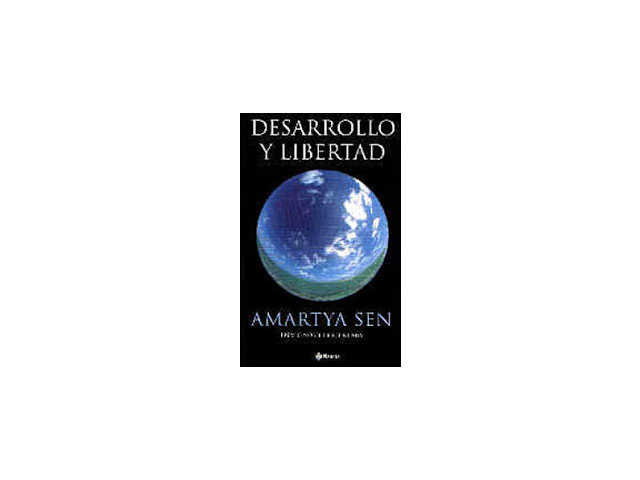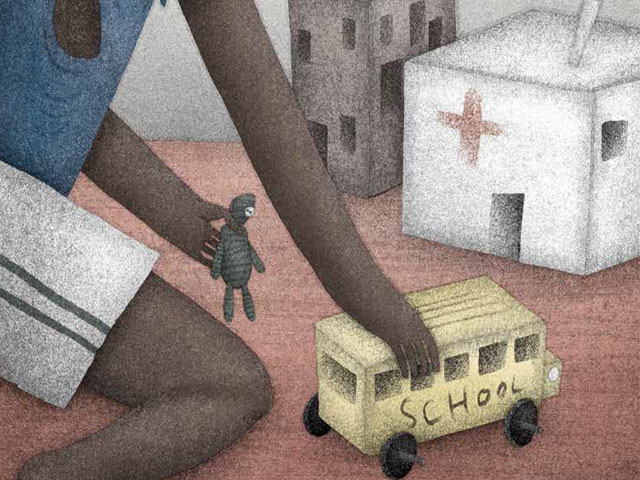Camboya, al rescate de su identidad cultural
Qué es la felicidad y cómo medirla es uno de los temas de mayor actualidad en los países occidentales. En un momento en que se tiene todo –o casi– se quiere saber a ciencia cierta si, a pesar de todo, son los españoles más felices que los alemanes; o si en Suecia, aun con menos horas de luz, se disfruta más de la vida que en España.
Con esta finalidad se han creado una amplia variedad de modelos basados en combinaciones de variables cuantitativas y cualitativas, que permiten comparar la calidad de vida de países y ciudades y por consiguiente determinar el grado de felicidad de sus ciudadanos.
Esto, que aparece como algo novedoso en los países desarrollados, lleva tiempo ocurriendo en los países en vías de desarrollo, en los que los diferentes donantes y organismos internacionales han creado los correspondientes índices de desarrollo con el objetivo de valorar la efectividad de sus programas de ayuda y establecer sus prioridades tanto en términos de países o grupos receptores, como de áreas de actuación.
Sin embargo, a menudo estos grandes índices resultan muy alejados de la realidad concreta de los países que evalúan ya que tratan de comparar realidades muy distintas en distintos puntos del planeta, que de forma realista y en términos humanos, en muchos casos no son comparables. A menudo las mediciones se realizan a través de estadísticas macro cuando en realidad la felicidad y la mejora de las condiciones de vida son aspectos subjetivos e individuales, que pertenecen al ámbito micro.
Si se piensa en los índices de felicidad como herramientas para la mejora de la calidad de vida de los países más evolucionados, en los que un nivel de desarrollo medio o alto se da por supuesto de forma mayoritaria, se ha de considerar si estas herramientas son relevantes en países que no han alcanzado aún esos niveles de desarrollo. Y no porque la felicidad de sus habitantes en términos genéricos dependa de ellos, sino porque son herramientas estratégicas que determinan la toma de decisiones de los donantes que tienen la capacidad, y en muchos casos la responsabilidad, de ayudar a quien menos tiene en términos económicos y también sociales.
Las tres principales dificultades a la hora de elaborar índices que permitan comparativas significativas en países en vías de desarrollo son: 1) ¿Quién mide y bajo qué objetivos?; 2) ¿Para qué se mide? ¿Cuáles son los resultados que se persiguen?, y 3) ¿Cuándo se mide: ex-ante o ex-post? Se trata de tres preguntas elementales pero que frecuentemente se dejan de lado cuando el foco de atención se pone en el beneficio (o supuesto beneficio) que la ayuda procedente de donantes internacionales generará en el país de destino.
Desafortunadamente existen demasiados casos en los que los proyectos que se han planificado, financiado y ejecutado no respondían a las necesidades reales de los destinatarios y sí a las de las de las principales empresas de los países donantes o a sus objetivos meramente diplomáticos.
En este contexto resulta cada vez más importante incorporar el impacto social de los proyectos en su planificación ex-ante y evaluación posterior. ¿Qué sentido tiene dedicar recursos cada vez más escasos a proyectos que la comunidad de destino no considera necesarios? ¿Qué nivel de implicación y apoyo se logrará si no se cuenta con los teóricos beneficiarios? ¿Realmente mejorarán sus condiciones de vida respetando su propio contexto local o sencillamente mejorarán para parecerse a las de los países de origen de los donantes internacionales que tratan de medir su propia felicidad?
Los índices de desarrollo existentes marcan cómo se alcanza un nivel de desarrollo si un determinado porcentaje de viviendas en un país o localidad goza de electricidad, agua corriente, alumbrado público o sistema sanitario. Sin embargo, no siempre la presencia de estos elementos garantiza un nivel de desarrollo, y lo que es aún más importante, en la mayor parte de los países hacen que las prioridades y aspiraciones locales sean sustituidas por las de quienes elaboran los índices y realizan las mediciones.
¿Es mayor síntoma de desarrollo que una familia en un área rural en un país en desarrollo posea una televisión (primer bien que se adquiere en cuanto llega la electricidad) o que sus cinco hijos asistan regularmente a la escuela? ¿Qué reportará mayores beneficios a largo plazo a la familia y a la comunidad local? Quizá la respuesta lógica debería ser la escolarización y sin embargo lo habitual es que los pequeños ahorros disponibles se inviertan en electrodomésticos como televisores o lavadoras, que son considerados símbolos de progreso occidental frente a factores como la alfabetización o el mantenimiento de las artesanías tradicionales como forma de vida bajo programas de industrias creativas.
Desafortunadamente el plástico disfruta de su propia era dorada en Asia, África y gran parte de América Latina mientras en Europa la conciencia está puesta en el impacto medioambiental negativo y la necesidad del reciclaje.
Son por tanto necesarias nuevas formas de medir inclusivas, realistas, que permitan una lectura transversal de sus distintos componentes y que favorezca la valoración del impacto social del desarrollo.
¿Qué papel juega el desarrollo cultural en la prosperidad y felicidad de una sociedad? ¿Es necesario mantener las costumbres y tradiciones o tendría mas sentido permitir que la globalización actuara como tsunami igualador? (Víd. Cultura como medio y fin para el desarrollo de los países en vías).
El caso camboyano
El caso de Camboya en este sentido permite interesantes reflexiones. Entre 1975 y 1979 Camboya sufrió unos de los episodios más duros de su historia y de la historia del siglo XX. Durante estos cuatro años, y bajo el gobierno impuesto por el Khmer Rojo, se exterminó a entre 1,7 y 2 millones de personas; es imposible saber la cifra exacta. Los cuatro millones de habitantes de la capital, Phnom Penh, fueron evacuados bajo el pretexto de inminentes bombardeos vietnamitas que no iban a producirse.
Todas las familias salieron caminando y con lo puesto bajo la promesa de que regresarían a sus casas en tres días. En aquellos tiempos Phnom Penh, que estrenaba su independencia como excolonia francesa, era considerado el París de Asía, con una vida cultural vibrante y llena de actividades. Pronto, durante el camino, llegaron las separaciones de las familias y la comprensión de que la vuelta a casa no sería inmediata. Muchos de los habitantes de Phnom Penh fueron asesinados y otros tantos fallecieron de hambre o por debilidad al ser obligados a realizar trabajos forzosos en el campo.
El motivo de esta barbarie fue el establecimiento de un régimen campesino que rechazaba todo signo de burguesía: tener estudios universitarios, hablar idiomas, regentar un teatro, saber bailar o llevar gafas fueron motivos suficientes para ser detenido y torturado. Se abolió el tiempo y el dinero, se prohibieron los relojes y el dinero pasó a tener el mismo valor que el confeti.
¿Tiene sentido que en un país con un elevado grado de alfabetización para la época, la sociedad culta tuviera que llegar a negar saber leer y escribir con el objetivo de salvar la vida? Mientras, los dirigentes del Khmer Rojo encargaban a cientos de niños de 13 años –considerados almas puras, aún no aburguesadas– la reeducación de sus mayores. Fueron niños los encargados de forzar a los adultos a repetir hasta la saciedad y aceptar las reglas del nuevo régimen, siempre bajo la consigna de que el ser individual no tenía valor en el colectivo y que por tanto, toda vida, por sí misma, era prescindible.
Cuando el ejército vietnamita entró a liberar Phnom Penh habían transcurrido casi cuatro años de pesadilla. La capital estaba arrasada por la dejadez y en ruinas; las instituciones destruidas; las familias desperdigadas por el país, y se calcula que en todo el territorio tan solo sobrevivieron ocho abogados y cinco médicos.
Como consecuencia, en Camboya a día de hoy existe una generación perdida, la de quienes tendrían unos 60-65 años en la actualidad. Hoy el 70% de la población camboyana es menor de 25 años.
La prioridad en estos últimos treinta años ha sido la realfabetización y escolarización. Camboya fue receptor de 20.000 Cascos Azules de Naciones Unidas que trabajaron en la reconstrucción de las instituciones democráticas y el mantenimiento de la paz entre 1991 y 1993 y de miles de millones de dólares de ayuda humanitaria internacional que llegó a raudales hasta la actualidad.
Aun así, el salario medio no alcanza los 80 dólares mensuales en el campo y los 120 dólares en la ciudad. Muchos jóvenes han optado por dejar el campo y a sus familias para vivir en ciudades dormitorio creadas por y para grandes fábricas textiles que les permiten ganar esos 40 dólares adicionales que les ayudarán a sacar a sus familias adelante o a independizarse y cumplir su sueño de vivir en algún momento de la forma más parecida posible a la occidental, en la capital.
Y es que entre 1975 y 1979 no solo se destruyeron las familias, sino que el país perdió por completo su tejido escolar, académico y cultural. Los cines, teatros y óperas que cerraron en 1975 no volvieron a abrir, y la sensación de temor entre los supervivientes se mantuvo hasta el punto de que hace quince años Camboya corrió el riesgo de perder por completo su identidad y memoria artística y lo que quedaba de su patrimonio cultural relacionado con la danza, música y artes tradicionales.
La tradición oral que los había hecho perdurar a lo largo de los siglos había sido asesinada. Arn Chorn-Pond, uno de aquellos niños que trabajó para el Khmer Rojo, pero cuya familia en sus orígenes poseía un teatro, era bien consciente de ello cuando decidió fundar Cambodian Living Arts.
Desde ese momento Cambodian Living Arts inició una búsqueda desesperada por identificar y convencer de que salieran a la luz pública al mayor número posible de maestros de música y danza. Se localizaron dieciséis: eran los únicos supervivientes de un sector cultural antes floreciente. Se crearon clases en ocho provincias diferentes, allí donde estaba cada maestro, y se consiguió transmitir su legado a los primeros 200 alumnos, primero con la intención de salvar las formas tradicionales y posteriormente con la de que, aquellos que lo desearan, pudieran continuar sus estudios artísticos y convertirse ellos mismo en maestros.
Quince años después el número de clases se ha duplicado, se ha incrementado su dispersión geográfica y se han ido añadiendo hasta doce formas diferentes de canto, música instrumental, ópera, danza y teatro de sombras. Aquellos niños, ahora jóvenes adultos, aspiran a un futuro y se acercan al sector cultural como sector de desarrollo humano, social y económico.
Esto supone un nuevo reto para Cambodian Living Arts y el resto de organizaciones locales que han ido surgiendo con posterioridad y que como Amrita, Phare Ponleu Selpak o TlaiTno, apoyan a los jóvenes artistas para que el sector cultural vuelva a ser una de las señas de identidad de Camboya y se mantenga entre su joven población el interés por la creatividad y por volver a considerar la cultura, su cultura, como un medio de vida digno.
Todas ellas contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los grupos con los que trabajan a través del respeto por su identidad, igualdad y sostenibilidad; están creando valor social, y contribuyendo al desarrollo y la felicidad que de una manera u otra todas las sociedades e individuos con aspiración de mejora anhelan.
Afortunadamente, pese a todas las dificultades, nunca se llegó a apagar la creatividad y la expresividad del pueblo camboyano que continúa siendo el país de las eternas sonrisas, que regala a propios y extraños como forma de ser, como forma de vida, como forma de arte y supervivencia.
Por María Fernández Sabau
@Compromiso_Empr
Leer también:
Del PIB a la Felicidad Interior Bruta
La nueva industria de la felicidad
Begoña, Marta y María ¿A quién ayudar?
Índice de Progreso Social, una nueva forma de medir el bienestar
Cultura como medio y fin para el desarrollo de los países en vías